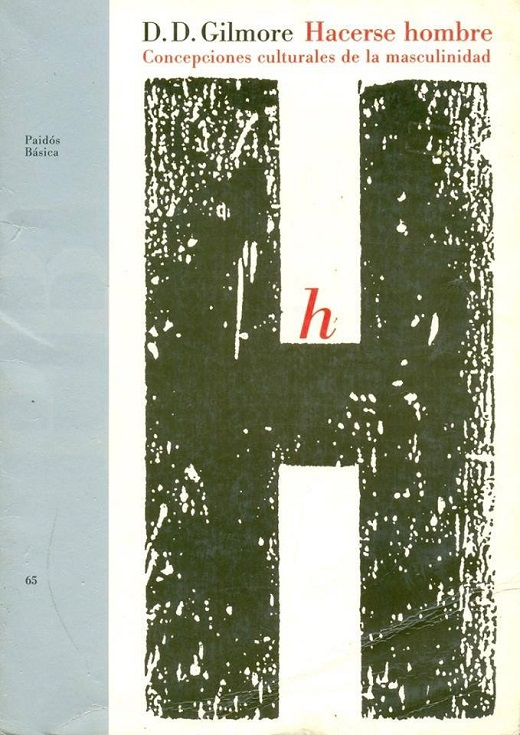
Libro: Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad. (Manhood in the making. Cultural concepts of masculinity)
Autor: David D. Gilmore
Año original de publicación: 1994
Editorial: Ediciones Paidós
Reseñado por: Maikol Picado Cortes
Palabras claves: masculinidad, hombres, virilidad.
Citación: Gilmore, D. D. (1994). Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad. Editorial Paidós.
En primer lugar, sobre el autor se puede mencionar que es un destacado antropólogo estadounidense que dedicó parte de su trabajo académico a los estudios de género, la antropología cultural y la masculinidad. El libro lleva como título “Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad», este se encuentra dividido en 9 capítulos que hacen un recorrido sobre como las diferentes sociedades y culturas han construido y dado significado al hecho de ser hombre. El libro versa sobre “la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta”.
Gilmore comienza indicando, que su interés sobre temas de hombres se debió a que entre sus diferentes experiencias de vida, laborales, académicas, entre otras, siempre existió aquel decir del “verdadero hombre”, “el macho” la verdadera “virilidad” que, aunque muchas veces hacía alusión al tema sexual no siempre se refería a eso.
El autor expone como hay patrones o características comunes en el desarrollo de la masculinidad, señala al respecto: «Basándome en material etnográfico, he sugerido que hay algo casi genérico, algo repetitivo, respecto a los criterios del papel de hombre y que, por debajo de las variantes superficiales en el énfasis o la forma, se dan ciertas convergencias en conceptos, simbolismos y exhortaciones a la masculinidad en muchas sociedades, aunque -y esto es importante- no en todas» (p. 17). Lo anterior procura exponer como a pesar de las diferencias entre grupos humanos, hay características recurrentes en relación con las expectativas sobre lo que es ser hombre.
El autor realiza los estudios en varios lugares del mundo mediante estudios comparados (Europa, Asia, África y América) y encuentra que la masculinidad no es un atributo, sino una condición que los hombres deben reafirmar y alcanzar mediante prácticas, rituales y pruebas.
En el primer capítulo, titulado «El rompecabezas de la masculinidad», resalta cómo la virilidad puede ser considerada como problemática y puesta a prueba: «Esta idea recurrente de que la virilidad es problemática, de que es un umbral crítico que los muchachos deben cruzar mediante pruebas, se encuentra en todos los niveles de desarrollo sociocultural» (p. 22). Lo que explica por qué en muchas sociedades “los niños o adolescentes” deben «actuar como hombres» y someterse a rituales de paso antes de ser reconocidos como tales.
La “masculinidad precaria” es uno de los conceptos principales de Gilmore, según el autor ser hombre es una identidad que debe reforzarse continuamente. En una gran cantidad de culturas, los hombres constantemente son evaluados por su capacidad de proveer, proteger, por su valentía y dominio sobre el entorno. Dichas cualidades no se consideran como propias, sino que deben de adquirirse y mantenerse mediante la competencia y el esfuerzo; rescata que Freud y Jung abordaron estas dinámicas de construcción social e identidad masculina, para Freud «la masculinidad o feminidad pura no existe, ni siquiera en sentido psicológico o biológico. Al contrario, todos los individuos presentan una mezcla» (p. 33). De lo anterior podemos deducir que otros autores también han desarrollado la idea de una masculinidad no como un estado fijo, sino como momentos en la vida que tienen influencia desde lo social y lo psicológico.
El autor también explora en el libro las consecuencias psicológicas y sociales de las prácticas culturales sobre la masculinidad, como la presión por cumplir estándares para “ser hombres” que pueden verse acompañados de agresividad, ansiedad, competencia y en muchos casos prácticas poco saludables en los hombres.
Se destaca que muchos hombres en diferentes sociedades al no cumplir con los estándares ideales, son marginados o percibidos como poco valiosos o desechables en los grupos donde conviven; enfatiza en que hay una prioridad en que el varón se separe de su madre para que pueda alcanzar su madurez «El peligro principal para el muchacho no es un miedo unidimensional al padre castigador, sino una fantasía-miedo más ambivalente hacia la madre» (p. 38), lo anterior será requisito para la construcción de la identidad masculina validada en su comunidad.
En sus exploraciones en comunidades europeas, Gilmore muestra cómo la masculinidad en esta parte del mundo está fuertemente definida por la actuación. Para Herzfeld en Gilmore (1994) «el hombre excelente, el hombre admirado no es necesariamente un ‘buen’ hombre en algún sentido abstracto, sino más bien aquel que es bueno como hombre» (p. 46). Lo anterior se refleja en ejemplos de cómo ser buen hombre pasa por tener un buen dominio público del cuerpo y los ademanes, la capacidad de interactuar firme y abiertamente con otros y en la capacidad demostrada de asumir riesgos, así lo reafirma Gilmore en sus palabras «en gran parte del mundo mediterráneo, la virilidad aparece como una especie de agorafilia social, un amor por los lugares públicos y soleados, por las multitudes, por el proscenio de la vida» (p. 48).
En otras regiones del mundo como en Asia, la determinación de la masculinidad se desarrolla de una manera más compleja, en la India, por ejemplo, Gilmore señala que «las ideas respecto a los sexos parecen tan cambiantes y contradictorias como las metamorfoseantes deidades hindúes» (p. 181), para el autor lo anterior destaca en el sentido que la masculinidad no es única ni rígida sino que a través del tiempo y los lugares se expresa y reproduce de diferentes maneras incorporando los diversos contextos socioculturales.
Gilmore también se adentra en aquellos rituales primitivos en la construcción de la masculinidad en sociedades de antaño (compartiendo ideas con Van Gennep), las cuales dan a conocer pasos por los que debe transitar un hombre “la separación, transición e incorporación, que simbolizan la muerte de la niñez y el renacimiento como hombre” (p. 128). Estos rituales o practicas expresada en la partida del lugar donde se habita con papá y mamá, en prácticas necesarias para la caza, o en complejas maniobras que debe realizar un joven en el cortejo, prueban a sí mismo al hombre para poder ser aceptado o rechazado en su comunidad y por sus pares.
El peligro también se contempla como uno de los factores que debe incluirse obligatoriamente en la composición de una masculinidad aceptable en diferentes sociedades, la disposición o resistencia a situaciones que ponen en riesgo la vida debe ser una prioridad si se quiere llegar a ser un “hombre de verdad”. Gilmore lo describe de la siguiente manera “la forma en que se juzga la diligencia de un hombre se apoya en varios criterios parecidos. Le juzgan, sobre todo, por su predisposición a salir en las largas y agotadoras expediciones de pesca hasta lejanos ríos o lagos, a menudo a través de un terreno traicionero donde los malévolos ‘indios salvajes’ pueden preparar emboscadas» (p. 92). La resistencia del hombre ante diferentes situaciones que ponen en riesgo su vida es un factor altamente valorado en diferentes sociedades a través de la historia.
Algunas de las conclusiones al respecto del autor destacan que esta respuesta a situaciones peligrosas no surge por instinto sino más bien son evaluadas y definidas por la cultura, por esto señala en el libro que «aquellas culturas que tienen una fuerte ideología de la virilidad serían las que han escogido la lucha como estrategia de supervivencia» (p. 209). Entendida esta lucha como la imposición violenta de sus necesidades, un ejemplo podría ser la guerra.
Hacerse Hombre es un texto que me llamo profundamente la atención en tanto me identifica y genera empatía con muchos de los ejemplos expuestos a través del libro, situaciones que, aunque no valoro como positivas han sido y son parte de mi formación como hombre, se mezclan con el compartir con pares, en mi lugar de trabajo, la familia, las amistades y el ocio. Hacerme hombre ha estado siempre condicionado por normas sociales y culturales, por la política y la economía; me parece que el texto permite, a partir de evidencia etnográfica, tener conocimiento de como estas normas pueden ser perjudiciales tanto para hombre como para mujeres, así como para el ambiente en que se desenvuelven. El norte o el camino por seguir será cuestionarnos que tanto este desarrollo sociohistórico aporta o limita la equidad y la igualdad entre seres humanos. Me parece que es un texto fundamental si se quiere abordar el tema de género en cuanto a la masculinidad.