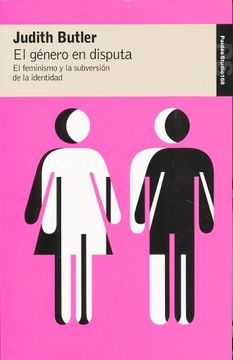Libro: El Género en Disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.
Persona autora: Judith Butler
Año original de publicación: 1990
Editorial: Paidós Studio
Reseñado por: Fernando Obando Reyes
Palabras clave: sexo, género, identidad, teoría queer, feminismo
Citación del libro: Butler, J. (2007). El Género en Disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós Studio.
“¿Es la disolución de los binarios de género, por ejemplo, tan monstruosa o tan temible que por definición se afirme que es imposible, y heurísticamente quede descartada de cualquier intento por pensar el género?”
Judith Butler (Prefacio a la edición de 1999)
A pesar de que han pasado 3 décadas de su publicación, “El género en disputa” se perfila tan agudo y polémico como el momento de su publicación. Reiteradamente considerada en múltiples espacios académicos como un pilar inicial del corpus de la teoría queer, del feminismo de la tercera ola y los estudios de género contemporáneos; la obra ha estado sujeta a críticas, reinterpretaciones, apropiaciones y expansiones tanto por parte de la misma autora como de múltiples colectivos académicos y no académicos, teniendo una importante labor las personas adscritas a la comunidad LGBTIQ+.
La obra contempla duras críticas al desarrollo de conceptos como “sexo”, “género”, “identidad”, “deseo” y las diversas relaciones que se han adscrito a su elaboración teórica, siendo para Butler una de las más problemáticas la constante referencia de la dependencia del sexo hacía “lo natural” y el género hacía “lo cultural”, ambas en realidad, separaciones ambiguas que terminan cercenando la compresión del sujeto y creando una ilusión que fomenta el binarismo de género impuesto por la heterosexualidad obligatoria.
Pero, si el sexo es solo un representante superfluo de lo fáctico y no puede tomarse como silogismo de “lo natural” y por ende como un determinante de “un género en específico” ¿Cómo se construye el género? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la persona a la hora de construir el género y cómo se relacionan estos con la posibilidad de su acción dentro de la misma cultura hegemónica que ha naturalizado las relaciones “propias” del sexo? Es aquí cuando la acción por medio de lo performático se vuelve una pieza angular en la teoría de Butler. Lo performático, si bien es ambiguo y un terreno de constante cambio, representa una zona en donde la posibilidad de las imposibilidades reta directamente a la heterosexualidad obligatoria y a la ley del patriarcado. Dicho sea de paso, este último se encuentra en constante tensión entre una concepción universalizadora y/o esencialista, aspecto que analiza a profundidad Butler.
La autora nos advierte que, si bien este no es un libro “ligero”, no subestima a la persona lectora. Su lenguaje no es necesariamente “simple”, pues manifiesta que algunos enunciados deben hacerse de cierta manera para reflejar la complejidad de las situaciones descritas. A mi parecer, si bien es una obra que demanda al menos un conocimiento básico de psicoanálisis, estructuralismo, posestructuralismo, teoría feminista y desarrollo de pensamiento Foucaltiano, la autora implícitamente nos deja un guiño en el que admite que las provocaciones y dudas a las que nos invita son más valiosas que las pequeñas lagunas de comprensión que se puedan presentar durante su desarrollo. El repaso exhaustivo de personas autoras, y su diálogo tanto en términos de adscripción como de refutaciones tajantes con ellas, hace posible la construcción de un cuerpo teórico que necesita ser revisado a profundidad pues plantea fuertes disrupciones con algunos paradigmas, especialmente aquellos entornos a la sexualidad.
El libro inicia con dos prefacios, uno breve de 1990 que explica los propósitos generales de la obra, mientras que el de 1999 intenta recopilar las reflexiones de la autora a una década de la publicación de la obra, las preguntas que esta le ha suscitado y algunos campos en los que se ha dedicado a generar elaboraciones más detalladas de su teoría.
El libro se divide en 3 capítulos principales; durante el capítulo 1: “Sujetos de sexo/género/deseo”, Butler se dedica a hacer una detallada revisión de “las mujeres” como “sujetos” ¿sujetas? del feminismo. Mediante un repaso detallado de postulados feministas (Beauvoir, Wittig, Irigaray, Foucault, etc.), se busca problematizar cuáles son las limitaciones que implica este enunciado dentro de las estructuras heteronormativas del lenguaje y su relación con la estrategia imperialista heterosexual; pues es hacía esta última la que considera Butler que el feminismo debería entrar en disputa.
El capítulo sigue con un detallado desglose del desarrollo de las conceptualizaciones de sexo, género e identidad desde el psicoanálisis, el estructuralismo y el posestructuralismo para luego realizar sus respectivas refutaciones hacía algunos argumentos. Aquí Butler nos va dejando claro como desde su perspectiva la discusión del género no necesariamente debería estar relacionada con lo ontológico; sino con los mecanismos de reproducción y transformación histórica y social que intervienen en el accionar del sexo y el género.
Durante el Capítulo 2: “Prohibición, psicoanálisis y la producción de la matriz heterosexual” el texto se dirige hacía “una lectura selectiva de estructuralismo, del análisis psicoanalíticos y feministas del tabú del incesto como el dispositivo que intenta establecer las identidades de genero diferenciadas e internamente coherentes dentro de un marco heterosexual” (p.39). La crítica hacía “lo ininteligible”, relegado por un psicoanálisis patriarcal se hace presente como una crítica que acompaña el desarrollo del libro y ocupa un lugar importante en este capítulo. ¿Qué posibilidades han negado algunas posturas y (re)lecturas del psicoanálisis? En palabras de Butler: “Lo impensable esta completamente presente en la cultura, pero completamente excluido de la cultura dominante” (p.170)
Finalmente, en el capítulo 3 “Actos corporales subversivos” se realiza la revisión de algunas ficciones médicas para designar un “sexo unívoco” y como estas entran en diferentes conflictos con la relación sexo/género/identidad del sujeto. En este capítulo también encontramos acotadas las referencias hacía el género como performance y su relación con la cultura, el cuerpo y la persona que le ejecuta. Este ejercicio en efecto posibilita la “creación” de múltiples géneros capaces de retar a la heterosexualidad obligatoria, aspecto que detalla la autora en este apartado.
El género en disputa nos reta constantemente con preguntas bastante provocadoras e inevitablemente nos lleva a realizar otras que se mantienen con vigencia: ¿Qué implica la multiplicidad de géneros? Si los géneros “no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales, ni aparentes, ni originales, ni derivados” (p.275) ¿Es la “destrucción” del género una respuesta necesaria ante una hegemonía heteronormativa?¿Cómo se da el proceso de construcción de relaciones entre personas en una sociedad post-género? ¿Qué tan arraigado surge el binarismo en sociedad como la costarricense? ¿Es la visión del género binario igual en todas las sociedades? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos que se crean para interactuar con los géneros? ¿Cómo resiste “lo binario”, en el sentido más heteronormativo desde, “la cultura”? ¿Cómo han ido cambiando históricamente los nexos que se realizan con “el cuerpo”?
Escribo este último párrafo liberando mi subjetividad (un breve reclamo del “yo”) y desde la posición de un investigador joven, perteneciente la comunidad LGBTQ+ que se ha introducido los últimos años en una academia en la cual las tensiones de la heteronorma se manifiestan de manera constante, en algunos casos de manera evidente, en otras más solapadas. Obras como “El Género en Disputa” deberían ser de lectura obligatoria para provocar reflexiones necesarias en el entorno local y mantener clara su disrupción académica.
Si bien las transformaciones cada día son más tangibles y el desarrollo de obras recientes nos aportan nuevas perspectivas, estas discusiones “de fondo” (que también son de forma y de sujetos) permiten dilucidar la necesidad de espacios que permitan apreciar el acervo de construcción de teoría queer/teoría lgbtq+, la cual se ha encontrado de manera activa enfrentándose a retos que han demandado una comprensión más compleja y completa de la experiencia sexual humana y la problematización del papel del género en nuestras sociedades en las últimas décadas.